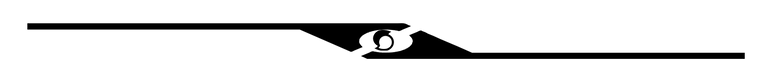Andrés siempre había sido un hombre de gustos sencillos. Le encantaba pasear por el parque, leer novelas de misterio y, sobre todo, las donas. Desde pequeño, las donas habían sido su debilidad. Su madre solía llevarlo a la panadería del barrio cada domingo, y juntos elegían las más coloridas y esponjosas.

Sin embargo, la vida le tenía preparada una sorpresa amarga. A los 35 años, Andrés fue diagnosticado con diabetes. El médico fue claro: debía evitar los dulces a toda costa. Pero para Andrés, las donas eran más que un simple antojo; eran un recuerdo de su infancia, un consuelo en los días grises.
A pesar de las advertencias, Andrés no podía resistirse. Cada mañana, pasaba frente a la panadería y el aroma dulce lo envolvía. Un día, decidió entrar y comprar una dona, solo una. “No puede hacerme tanto daño”, pensó. Pero una dona se convirtió en dos, y luego en tres.
Andrés sabía que estaba jugando con fuego. Su salud empeoraba, pero la adicción era más fuerte. Intentó buscar ayuda, hablar con amigos, pero nadie entendía su lucha interna. Un día, mientras disfrutaba de una dona en el parque, se encontró con Clara, una antigua compañera de la escuela. Clara también era diabética, pero había encontrado maneras de disfrutar la vida sin poner en riesgo su salud.
Clara le habló de recetas saludables, de alternativas que podían satisfacer su antojo sin dañarlo. Poco a poco, Andrés empezó a probar estas nuevas opciones. Descubrió que podía hacer donas con ingredientes que no afectaban su azúcar en sangre. No eran exactamente iguales, pero el sabor de la victoria sobre su adicción era mucho más dulce.
Con el tiempo, Andrés aprendió a equilibrar su amor por las donas con su necesidad de cuidar su salud. Y aunque la tentación siempre estaba ahí, sabía que tenía la fuerza para resistirla. Porque, al final, su vida valía más que cualquier dona.
Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.