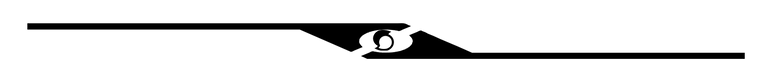En la casa de la abuela Marta, los domingos tenían un aroma especial: el fuego del asador, la brisa con olor a campo, y sobre todo, el irresistible perfume del queso fundiéndose lentamente sobre la parrilla. Para muchos, la provoleta era solo queso asado, pero para Marta, era un ritual, un legado, una obra de arte que se transmitía con paciencia y amor.

Aquel domingo, su nieto Tomás decidió que era hora de aprender el secreto. Se acercó con una libreta en la mano, listo para escribir cada paso, pero la abuela le sonrió con picardía:
—No te preocupes por la libreta, nene. La provoleta no se anota, se siente.
Tomás observó cómo Marta sacaba el queso provolone de la heladera. Era de buena calidad, eso era clave. Luego, con manos firmes pero cariñosas, lo cortó en rodajas gruesas.
—Si lo hacés demasiado fino, se desarma en la parrilla —advirtió—. Y si es muy grueso, no se funde bien. Tenés que encontrar el equilibrio.
El asador ya estaba listo, las brasas al rojo vivo. Marta tomó cada rodaja y las frotó con orégano fresco y ají molido.
—El secreto está acá —dijo—. La mayoría le pone especias comunes, pero yo uso orégano recién cosechado y un toque de ají para que tenga carácter.
Luego, con un poco de aceite de oliva, las rodajas fueron al asador. Tomás contuvo el aliento cuando el queso empezó a dorarse en los bordes, el aroma llenó el aire y una pequeña corteza dorada comenzó a formarse. La abuela Marta, con precisión milimétrica, giró las piezas con una espátula y dejó que el otro lado se dorara.
Cuando estuvieron listas, las retiró y las sirvió con un toque de chimichurri casero.
—Ahora probá —le dijo.
Tomás tomó un pedazo y lo llevó a la boca. Suavidad, sabor intenso, el contraste del orégano y el ají. Era perfecta.
—Abuela… esto es increíble.
Marta sonrió y le dio un beso en la frente.
—No es solo queso, nene. Es familia, es domingo, es tradición.
Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.